A veces nos hacemos daño sin saberlo: cuando lo descubrimos, la herida ya es profunda. ¿Podrá sanar?
Quizá el Tempus fugit de la literatura me responda a esa pregunta y, con suerte, Carpe diem me dirá qué hacer.
Todo el mundo tiene heridas que adornan y mortifican su cuerpo. Cada uno de los seres humanos que habitamos esta Tierra tiene sus propias cicatrices, quizá todavía abiertas.
Algunas personas prefieren maquillarlas para que no se vean y sonríen a diario, delante del espejo. Otras personas buscan la marca de sus cicatrices hasta encontrarla y no dejan de mirarla: es atractiva, ya que lo vivido gracias a ella ha supuesto un clímax en la vida. En cambio, hay personas que se ahogan y son incapaces de respirar profundamente con el simple roce de la yema de los dedos sobre la superficie áspera de la cicatriz.
¿En qué grupo me encuentro? A veces, me quedo mirando el espejo, observando el brillo lacrimógeno de mis pupilas. En ocasiones, me veo intentando encontrar el punto exacto en el que estaba mi deseo frustrado. Y, últimamente, con frecuencia y sin darme cuenta, mis manos tiemblan al rozar ciertas partes de mi cuerpo.
No tengo cicatrices. Al menos, no tengo cicatrices visibles, importantes, que me causaran dolor físico. Solo tengo una pequeña marca con forma de sonrisa, si la miras en horizontal, en el dedo meñique de mi mano izquierda (me extirparon un tumor benigno de células gigantes). Y… si miro el gemelo de mi pierna derecha, puedo deducir la forma de un delfín sombreado, resultado de una quemadura muy leve tras acariciar con la piel el tubo de escape de una moto. Pero ya está, no tengo cicatrices. Por fuera, no me han hecho daño, no me he caído, no me he dado golpes con nada.
Mis cicatrices son internas: no se ven. Solo las siento yo, de vez en cuando, al llover repentinamente o al tocar el acorde Sol pulsando las cuerdas de la guitarra de mi madre. Aunque, mirando en perspectiva, solo las siento ciertos días del año: cuando algo o alguien provoca mi desequilibrio emocional, cuando miro fijamente la fotografía que adorna la cabecera de mi cama.
Intento que mi cicatriz interna no me haga perder los estribos. Intento que mis ganas de querer algo demasiado no me convierta en obsesiva. Intento muchas cosas, y todas al mismo tiempo y evitando colapsos y colisiones sentimentales…
No. No funciona.
Mi cicatriz está ahí, la siento, y me dice cada día que necesito aguantar.
Así que…
Érase una vez, una cicatriz que quería que la mirasen: quería dejar de ser un obstáculo para la felicidad, pero no la miraban.
¿Cómo sigue?
Escríbeme. Quizá podamos descubrir si al final alguien se atreve a mirar a la cicatriz y decirle con una sonrisa: estoy aquí, te miro, por fin te entiendo.
3, 2, 1… ¿Empezamos?
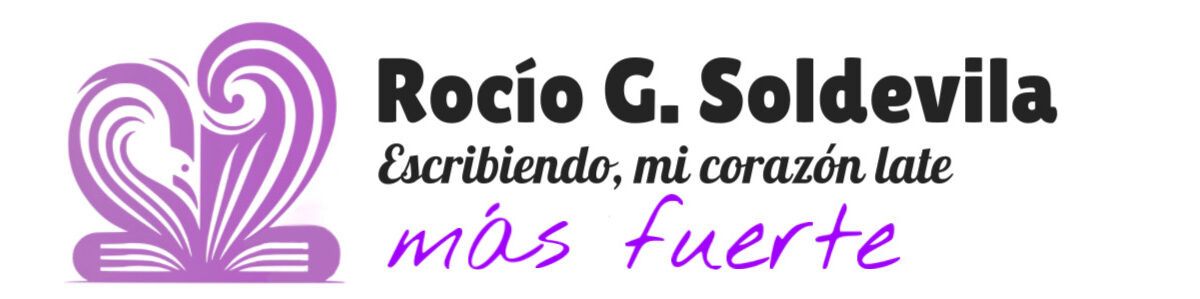
Deja una respuesta