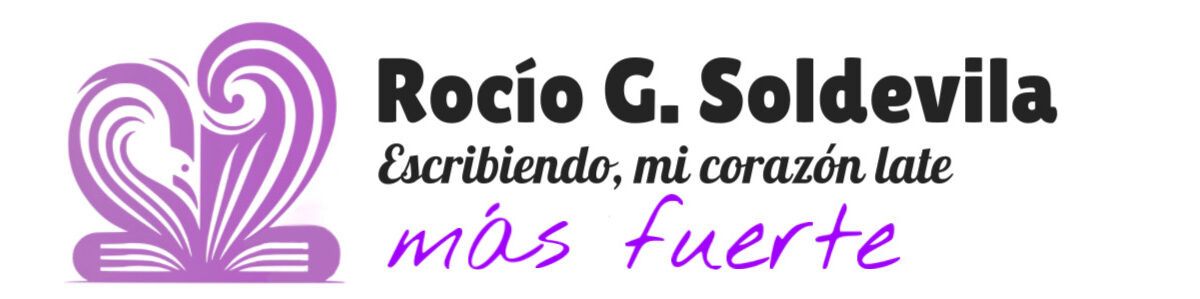Érase una vez, una niña pequeña que adoraba a su abuelo.
Desde que nació, ella ha sido la niña de sus ojos: al mirarse mutuamente, una estrella emprendió su vida en el cosmos y, desde entonces, mirarse bastaba para saber qué ocurría.
Eran una pareja de lo más particular: él la acompañaba a montar a caballo en sus rodillas, ella le peinaba con un peine sin apenas tener pelo en la cabeza. Quien les conocía, sabía que eran almas gemelas: sus miradas estaban hechas de conversaciones que no necesitaban verbalizarse, y los abrazos pasaron a ser su lenguaje personal.
Un día, la niña estaba columpiándose en el parque. Cada vez se columpiaba más y más alto. Su abuelo la observaba, tranquilo, aliviado de que el miedo a las alturas no la detuviese de seguir columpiándose.
Ese día la niña se cayó al suelo.
— Abuelito, me he caído. ¿Me das la mano? — dijo la niña.
— Apoya tus manitas en el suelo y utiliza la fuerza con la que te columpiabas para ayudarte a levantarte — dijo su abuelo.
Entonces, sin entenderle, la niña rompió a llorar. Las lágrimas bañaban su rostro y se disponía a restregarse los ojos con sus manitas cuando, repentinamente, su mirada se cruzó con los ojos de su abuelo.
— Mi niña, en la vida te caerás muchas veces y yo no estaré siempre para darte mi mano y ayudarte. Quiero que te levantes solita.
— ¿Me voy a caer más? No quiero. Caerse duele mucho. Mira, tengo sangre — dijo la niña señalándose la rodilla.
El abuelo miró a su nieta dulcemente y le acarició las mejillas empapadas de lágrimas. Le dio la mano, la ayudó a levantarse y ambos se dirigieron a casa.
***
Al año siguiente, la niña se estaba columpiando en el mismo parque.
Esta vez, estaba ella sola. Su abuelo había fallecido de repente, pero ella aún no lo sabía. Para ella, su abuelo había ido de viaje y no se sabía cuándo iba a poder regresar.
La niña se columpiaba cada vez más alto y, mirando al cielo, recordaba a su abuelo mirando cómo se columpiaba.
Sin darse cuenta, las manos le sudaban y al intentar agarrarse mejor de las cadenas del columpio, se cayó.
En el suelo, con las rodillas cubiertas de tierra y a punto de empezar a llorar, el sol cegó sus ojos. De repente, todo era oscuro, no veía nada. Al abrir los ojos, vislumbró de forma borrosa el rostro de su abuelo.
— Mi niña, ya no estoy contigo, no puedes coger mi mano. Pero cuando sientas cómo el aire te mueve el pelo, seré yo acariciándote las mejillas. Cuando sientas que el sol te calienta, seré yo deseándote un buen día al despertar. Cuando sientas el frío de las gotas de lluvia, seré yo diciéndote que no pasa nada por estar triste: hay que pasar por la tristeza para poder llegar a la felicidad. Mi niña, estaré contigo en cada momento en que conozcas una emoción nueva: seré yo quien esté contigo, aquí — dijo señalando el corazón de la niña.
La niña volvió a cerrar los ojos restregándose las lágrimas y, al abrirlos, su abuelo ya no estaba. Había desaparecido.
***
La niña tiene 27 años, ya no es una niña. Sin embargo, aún llora cuando se cae.
— Abuelito, me he caído. ¿Me ayudas a levantarme? — expresó al aire mientras sus lágrimas brotaban.
Saliendo del coche, sintió cómo el aire pasaba por ella en forma de ráfaga: su pelo empezó a arremolinarse y a volar delante de sus ojos.
Mientras iba andando desde el coche a su casa, sintió la calidez del sol y, aunque estaba triste, sus mejillas recuperaron el color.
Al girar la llave metida en la cerradura, escuchó las corrientes de agua de un grifo abierto.
Entonces lo supo, su abuelo estaba con ella. Ella estaba triste y él apareció con el ambiente para recordarle que se va a caer más veces, que llorará otra vez, pero que a pesar de todo, él está con ella: sintiendo con ella.
***
La vida continúa, a pesar de las caídas.