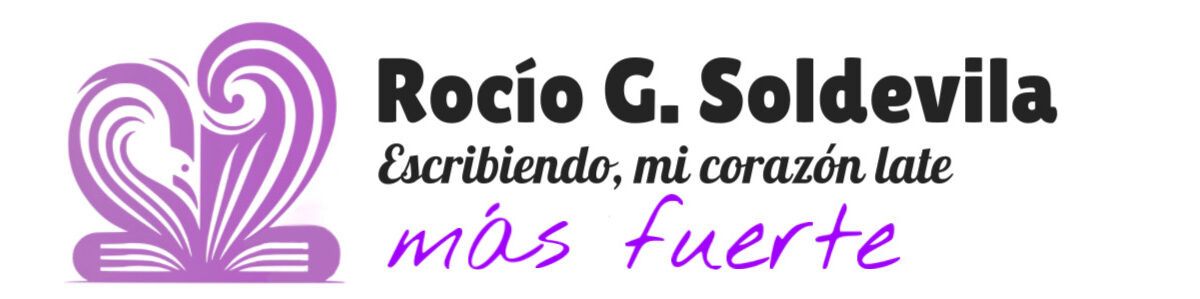Estaba tumbada boca abajo, sintiendo cómo el aire penetraba mis pulmones, y cómo una mano, fría y áspera, me tocaba. Acariciaba la fina línea que marca la columna vertebral de mi espalda mientras yo cerraba los ojos cada vez con más fuerza, esperando que desapareciera. Pero no desaparecía. Algo me invadía por dentro… Asco, repelús, miedo, pavor, pánico, impotencia. Era una mano huesuda, esquelética, que se paseaba libremente por mi cuerpo sin mi consentimiento. Quería moverme, gritar, escapar… Pero me sentía paralizada, sin poder siquiera respirar. Un ruido seco me hizo notar que mis cadenas caían al suelo, ya era hora de darme la vuelta. Aborrecía esta parte… Para no ver su rostro cadavérico y enfermizo cerraba los ojos con tanta fuerza que acababan doliéndome, y al abrirlos notaba pintitas blancas y rosas tintineando en la oscuridad. Me imaginaba que estaba flotando en el universo, cuando en realidad me encontraba encadenada de pies y manos sobre un colchón mugriento deseando dejar de existir.
Solo me tocaba… Me agarraba, me clavaba las uñas en los pezones llenos de yagas, me azotaba con sus asquerosas manos… No veía el día en que esa pesadilla terminara. Lo mejor de la sesión llegaba cuando la celda se quedaba a oscuras… Podía abrir los ojos y seguir sin ver nada, podía descansar aunque me siguiera azotando. Una ya se acostumbra al dolor… Mi cuerpo ya no es un cuerpo, no es nada. Había noches que llegaba a dormir profundamente aún notando sus mordiscos.
No era esto lo que me esperaba cuando le conocí. Era un hombre admirado por todos y compasivo con los demás. No logro entender en qué momento de su vida se pudo retorcer su psique. Como psiquiatra podía imaginar cualquier situación… Pero no esto. Recuerdo que la primera vez que vino a mi consulta me habló de su mujer, de cómo se enamoraron y cuánto la quería. Me habló de sentimientos que no podían corresponder a un psicópata como el que me encerró aquí. Me decía que su padre abusaba constantemente de él y de su hermana, y que su madre se suicidó por no poder enfrentar la situación. Pero él era feliz, había encontrado el amor. Un amor por el que se mueven montañas si es preciso. Ella no las movió, y él tuvo su primer episodio psicótico. Accidentalmente asesinó a su mujer, quedándole así la más dolorosa de las secuelas: la pérdida. Accedí a hacer la terapia en su casa, ya que era un espacio cómodo para él y dentro de su zona de confort. Craso error. Una vez entré, no pude salir.
Me resistía, no quería doblegarme, pero no pude luchar contra la morfina. Cuando me quise dar cuenta estaba tan drogada que no podía distinguir un barrote de un brazo. Fue duro imaginar que me azotaba con barras de metal. Pasaban las horas, y el efecto de la morfina se desvaneció, igual que se desvanece el polvo al soplar. Sentí el dolor, la angustia de ver que estaba metida en una caja, y la confusión al no tener ni idea de lo que había ocurrido. ¿Había sido otra de mis noches locas? ¿Había dado con el pervertido de turno en la discoteca? No. Nada de eso. Estaba sepultada en seis tablones mal montados. Dolor. Todo mi cuerpo desprendía dolor. No podía respirar. Hiperventilaba. La sensación de angustia y de impotencia se apoderó de mí hasta el punto de perder la consciencia.
Volví a despertar, desnuda y en posición fetal, sobre un suelo frío, de piedra, y gris. Mis articulaciones estaban magulladas, y tenía hematomas en muñecas y tobillos. Descubrí un dolor agudo y latente en el vientre y en la pelvis. El miedo me invadió y la hiperventilación se convirtió en una reacción automática. Intentaba reconstruir mis recuerdos, pero eran inconexos entre sí, y no tenían sentido. Quise relamerme el labio y producir saliva, y noté un corte y sabor a sangre. Intenté llevarme las manos a la cara, pero levantar los brazos dolía demasiado… Aún así, conseguí palpar mis mejillas, mis ojos, mi frente, mi pelo… y volví a quedarme dormida.
Silencio.
– Vamos a empezar la terapia – escuché. Era una voz tétrica, inquietante.
Me cubrió el rostro con un trozo de tela negra, ató mis manos a mis piernas haciendo de mi cuerpo una cuna, arqueando mi espalda. Me abrió las piernas, empezó a tocarme. Metía sus dedos delgados en mi culo, y en mi vagina, al mismo tiempo que tiraba de las cuerdas hacia arriba y me levantaba del suelo.
Me sentía tan cansada, el cuerpo me pesaba tanto que ya no me importaba dejarme caer. Así acabaría todo.
– Mi mujer era una santa, ¿sabe? Ella se desnudaba lentamente para mí, y se ofrecía a mí, sumisa. Quería que la dominara. Éramos felices.
Ahora entiendo muchas cosas.
Grité de dolor, y me estremecí, cuando sentí que me tiraba de los pezones con algo. No podía soportar tanto dolor acumulado. Grité cuanto pude.
– Así es la terapia. Para volver a ser feliz, tiene que completarla. ¿No fue lo que me dijo usted?
Me desvanecí.
Después de días, noches, y más días, y más noches, me acostumbré a la terapia. Llegué a creer que la necesitaba y me impacientaba que no me torturara. Era el pan que nunca podía faltarme, y el agua que me satisfacía. Lo deseaba.
Pasaban los años y desarrollé un claro síndrome de Estocolmo. Todo lo que ansiaba era que él estuviera a mi lado, le suplicaba que hiciéramos terapia. Y me encantaba verle sonreír, aunque me repugnaran sus dientes amarillos casi putrefactos.
Un día, recuerdo que faltó a la sesión matinal, y pensaba – no pasa nada, vendrá–. Pasaban las horas y tampoco apareció a la sesión vespertina… Ese día tocaba reproducir una de las escenas de la novela Justine (decía que Sade era su inspiración). Empecé a impacientarme, y se me aceleraba el corazón hasta el punto de querer salir del pecho. Llegó la noche y no apareció para penetrarme…
Días después me llegó un hedor insoportable, que se filtraba por el conducto de ventilación que llegaba de arriba. Había muerto y su olor a putrefacto impregnaba toda la casa.
Los vecinos no tardaron en darse cuenta y llamaron a la policía. Me encontraron encadenada, lacrimógena, desnutrida y desnuda…
El resto de la historia ya es de dominio público.