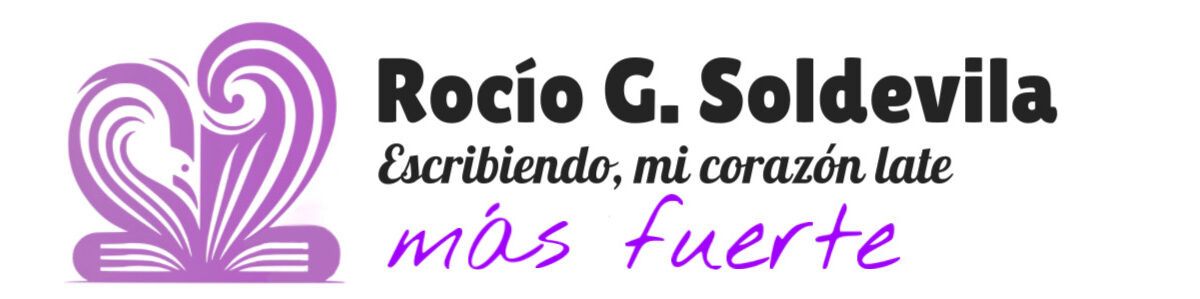Era una noche de invierno extrañamente cálida.
Sus ojos iban adquiriendo el color del cielo estrellado; sin embargo, sus estrellas brillaban apagadas. Su rostro adsorbía, poco a poco, la oscuridad que emanaba del silencio de la habitación. La sensación de soledad crecía paulatinamente mientras su deseo de quedarse encerrado en su zona de confort se apoderaba aún más de su cuerpo. Aunque quisiera recobrar las fuerzas de moverse y desplazarse a otra esquina de su habitación, resultaba inviable. Su cuerpo no se movía.
La luz opaca que desprendía la lámpara alumbraba poco y su aspiración de imaginarse más allá de esas cuatro paredes acabó desapareciendo de su mapa de ambiciones.
De repente, ya no era él mismo.
Las chiribitas que recorrían sus ojos se desvanecieron cuando todo acabó. Las pocas ilusiones que le hacían ser persona se esfumaron. Solo quedaba la amargura restante.
Todo acabó. Su vida, que ya de por sí significaba poco para él, ya no importaba. Le daba igual si vivía o moría. Aquel instante supuso su fin: lo que había creado, lo que había conseguido a lo largo de los años esforzándose por no volver a caer… se convirtió en cenizas de la noche a la mañana.
El trabajo de toda una vida, la felicidad compartida, los sueños cumplidos; todo se convirtió en polvo que el viento arrastró aquella mañana.
Con su desaparición, llegó la apatía, la congoja, la rabia, la desesperanza.
En ese momento, en esa noche de invierno con su calidez anómala, era todo o nada.
Aventurarse otra vez a subirse a la montaña rusa de las emociones ya no le impactaba: no había respuesta motora en su cuerpo, ni tampoco respuesta emocional a aquel estímulo.
Quizá es que realmente ya no quedaba nada de vida en su interior. Quizá simplemente se trataba de pasar el resto de los días hasta su muerte superviviendo al desencanto: el resultado de su experiencia era, en ese momento, vivir sin vivir.
No hacer nada. No actuar. No sentir.
— Te recuerdo.
— ¿Qué recuerdas?
— A ti.
— Nunca nos hemos visto.
— Yo sí te he visto. Yo te conozco.
— No creo.
— Hemos sido mucho más de lo que somos ahora.
— Nunca hemos sido nada.
— Te equivocas.
¿Se equivocaba? Esa corta afirmación, de la nada, hizo que aparecieran interrogantes que hacía tiempo que no se planteaba. Como si de magia extraña se tratase, estaba haciéndose preguntas en su interior, buscando en sus rincones alguna respuesta válida.
¿Estaría volviendo a sentir aquello que hace tiempo despertaba en él la curiosidad?
Él, de la noche a la mañana, estaba volviendo a dudar.
Entonces recordó: la duda le hizo descubrir, y descubrir le hizo querer crear.
Aún en la apatía, recordó. Era un paso hacia volver a sentir: lo que vuelve a pasar por el corazón suele despertar aquello que queda dormido, que creemos desaparecido y, en realidad, permanece latente.
— ¿Qué estás haciendo?
— Recordarte.
— ¿Qué estás haciendo ahora?
— Intento hacerte recordar.
— ¿Recordar qué?
— Recordar lo que fuiste. Fuimos.
¿Fueron algo?
Su ensimismamiento le había hecho creer que estaba solo en su habitación, que no había nada, que hablaba consigo mismo como muchas otras veces.
Recobró la consciencia sobre sí mismo y miró a su alrededor: noche, invierno, lámpara encendida, estrellas queriendo asomarse por la ventana, su cuerpo, otro cuerpo, la cama, su habitación, el techo.
Todavía estaban tumbados en la cama que había sido partícipe de su encuentro momentáneo.
La noche todavía se cernía sobre sus cuerpos desnudos. Aquella calidez envolvía el ambiente pese a la fría expresión de su rostro. La inmovilidad que impedía que su cuerpo hiciera algún movimiento seguía controlando sus impulsos. Aquel acto había supuesto ya demasiado esfuerzo para él: quería dormir.
Cerró los ojos. Todo volvió a ser negro: la luz opaca de la lámpara se hacía más tenue con las persianas bajadas. Parecía que sus pestañas querían revelarse contra él, ya que notaba cómo rozaban levemente sus pómulos, cosquilleando.
Abrió los ojos. Ella seguía observándole. Su miraba penetraba en sus ojos. Pudo ver, a través de ella, la intensidad con la que ella le miraba. Esa calidez que ya había presentido al caer la noche, abandonaba su ambigüedad para hacerse notar aún más: el calor incrementaba su temperatura corporal. Los latidos de su corazón casi inerte comenzaron a acelerarse. Su respiración se entrecortaba a medida que ella fijaba su mirada en él.
— ¿Qué fuimos?
— Nosotros. Fuimos nosotros.
— ¿Cómo?
— Así.
Ella se acercaba despacio, desplazándose de un lado a otro de la cama. Extendió su mano hacia su pecho todavía resplandeciente por el sudor que aún quedaba. Apoyó la palma justo encima de su corazón.

— ¿Lo notas?
— ¿Qué?
— Tus latidos.
— Que el corazón late no es una novedad.
— Tus latidos se aceleran.
— ¿Y qué?
— Ellos me recuerdan.
La incertidumbre y la duda se colaban en él, como las gotas de lluvia caen sobre la roca, marcándola.
Seguía sin saber de qué conocía a esta persona. Le daba rabia no acordarse de haberla visto antes.
A medida que experimentaba esa rabia repentina, se iba dando cuenta de que había sentido algo. Estaba convencido de que no volvería a sentir nada desde que todo acabó.
La imagen de las llamas creciendo delante de él apareció en el mismo momento en que él quiso extender su mano y acariciar la melena larga y ondulada de su interlocutora. Ya no había nada que acariciar. Se había desvanecido con la humareda de las llamas.
Recordó. Ella desapareció aquella noche: una noche de invierno en la que una sensación de calidez le abrigaba mientras dormía. Él pensaba que era ella, que sus cuerpos estaban entrelazados y por eso el calor recorría su cuerpo. Pero no. Ella no estaba en la cama esa noche. Las llamas sí.
Abrir los ojos se convirtió, de la noche a la mañana, en su pesadilla particular: ella desaparecida, las llamas consumiendo su hogar, esa sensación cálida destruyendo todo.
Incorporándose, se sentó en la cama y vislumbró ante él los primeros rayos de luz del día.
— Ya es por la mañana.
La cama estaba totalmente deshecha. Él se encontraba bañado en sudor, jadeando. Una mañana más, solo estaba él.
Volvió a tumbarse golpeando el colchón con el peso muerto de su cuerpo.
— He vuelto a soñarte.
Observaba el color gris perla del techo. Pensaba. Recordaba.
— ¿Quizá estaba olvidándote? ¿Por qué vuelves a desvanecerte al despertarme?
Cerró los ojos.
Su imagen está ahí, delante de él, flotando en medio de la oscuridad. Otra vez esa sensación de extraña calidez.
Abrió los ojos.
— Incendio.
Igual que la palabra salió verbalizada de sus labios, las llamas empezaron a envolver su cuerpo crepitando. El ardor y el dolor consecuente era todo lo que podía sentir en ese momento. Sin embargo, entre el crepitar de su cuerpo al contacto con las llamas pudo vislumbrarla a ella.
Él se aferraba a su imagen borrosa a pesar del dolor, a pesar de la ardiente sensación de estar consumiéndose y haciéndose cada vez más pequeño.
— Ya está. Estoy contigo. Estamos juntos.

Las cenizas descansaban en la urna.
Mientras, sus allegados sollozaban su pérdida.
— No volvió a ser el mismo desde que ella se fue. Ahora, por lo menos, está con ella.
— ¿Colocamos la urna junto a la de ella?
— Sí. Después, ordenaré que hagan una placa en la que se lea lo que siempre decían los dos: «Recordar es volver a pasar por el corazón de quienes nos conocen».
— ¿Qué significa?
— Significa que recordarles nos hará volver a sentir.
— Siempre fueron personas con un profundo entendimiento… Ojalá todo el sufrimiento acabe aquí.
Cerrando el columbario, se despidieron.
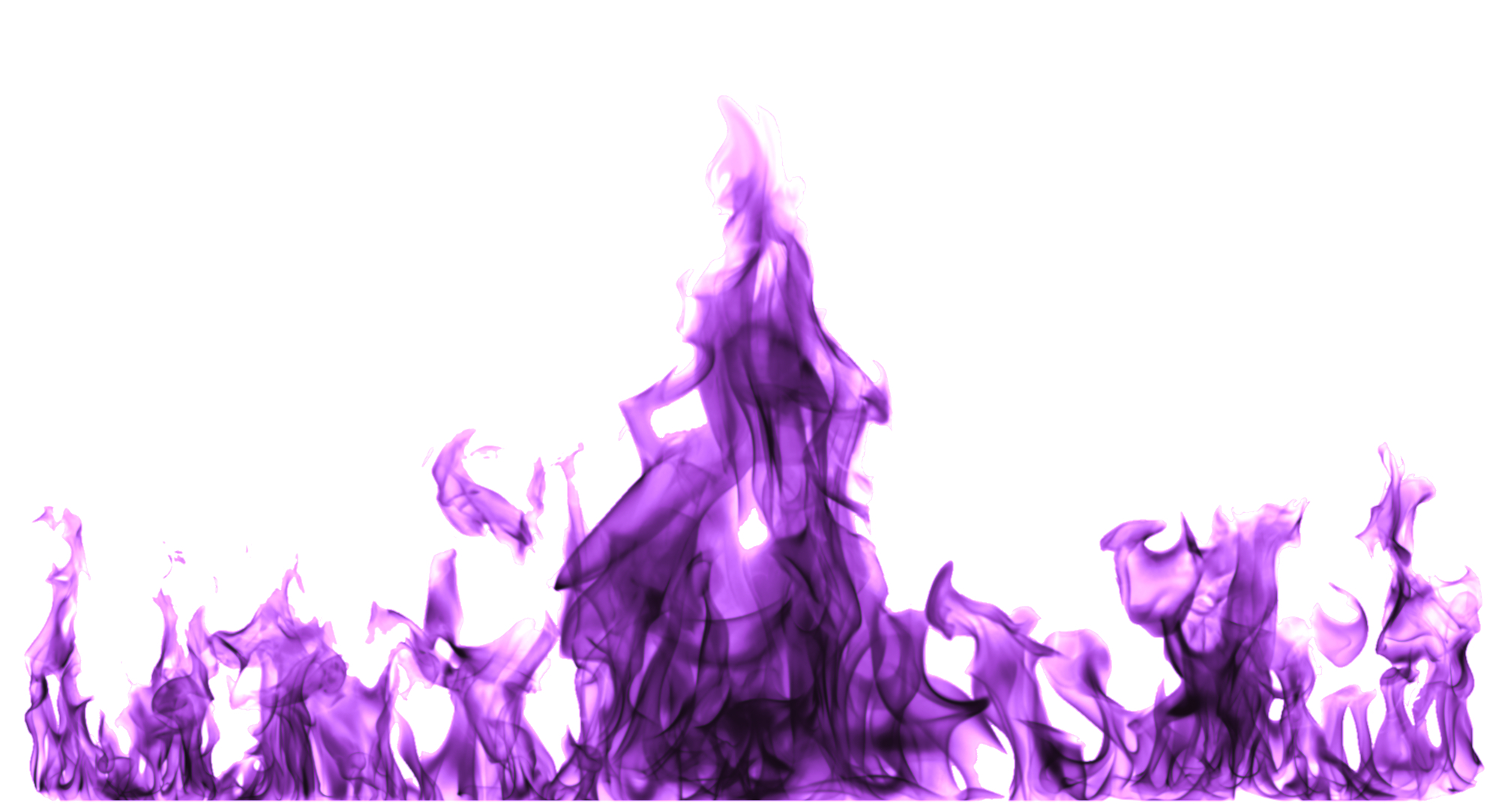
Tremendo contraste entre el crepitar del fuego en su comienzo y la paz de la ceniza.
José Luis Coll.