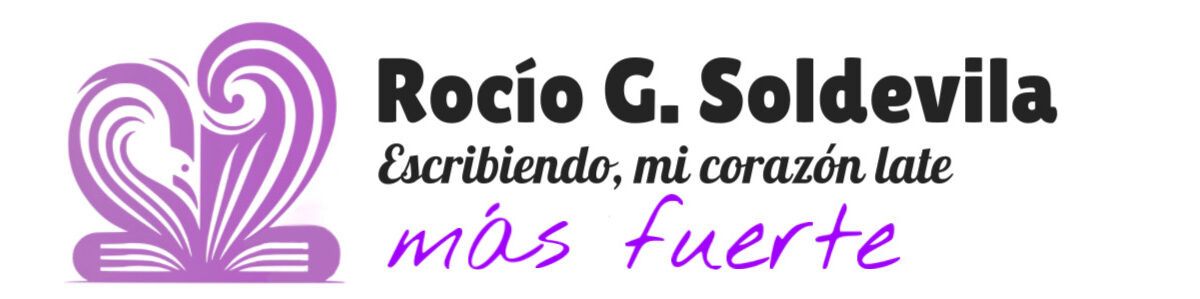31 de octubre, 2019
Esta noche me han dado la noticia que esperaba desde hace ya tiempo… Aunque ya la esperaba, no ha dejado de ser la noticia más triste que iban a darme… Mi abuela Marta, la madre de mi padre, esa mujer abnegada que cuidó de mí los tres primeros años de mi vida, ha muerto.
Esta noche, al recibir la noticia, me he sentido impactada: como si un cuerpo extraño, y potente, chocase contra mi alma directo y a un ritmo lento… Las lágrimas han empezado a brotar de mis ojos tan despacio, que me he sentido culpable de no saber reaccionar a su debido tiempo.
El hecho de saber que una persona cercana a ti, que te ha cuidado y ha velado por ti cuanto ha podido, no va a volver a abrir los ojos… impresiona. Las emociones se confunden en mi corazón, dificultando así su descodificación en la entramada logística de la lingüística que se almacena en el cerebro… Siento tristeza, porque sé que no voy a volver a verla, porque sé que la próxima vez que la vea será convertida en cenizas dentro de una urna… Siento nostalgia, porque recuerdo cada vez más los mejores momentos que he vivido con ella, y también los peores… Siento rabia, porque no he sido la nieta que ella hubiese querido… No he tenido la relación que me hubiese gustado tener… Rabia porque justo cuando he querido disfrutar de ella… No he podido. Rabia porque no es justo que una persona que ha tenido memoria, de repente ya no la conserve. Rabia porque al final de su vida, ya no me recordaba… Y yo no podía hacer nada para que ella recuperase la memoria, o la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo… Lo siento todo, y a la vez siento el vacío de un espacio deshabitado en el corazón.
Mi abuela ha muerto y la esperanza de poder abrazarla otra vez ha desaparecido. Siempre me decía: «iré a verla el fin de semana». Ya no habrá más fines de semana…
Para mí, ir a ver a mi abuela a la residencia era provocar que una espada se clavara en mi percepción de la vida: veía los rostros enfermizos y ancianos que habitaban allí, la locura encerrada en sus pupilas, la tremenda tristeza que anidaba en sus corazones… Se palpaba en el aire la angustia de una vida sin vivir, una vida en soledad… Alguna vez, en Navidad, se podía apreciar el atisbo de las pequeñas ilusiones en los adornos de las habitaciones, o en los árboles navideños que decoraban las grandes estancias donde pasaban horas enteras sin apenas moverse… En el caso de mi abuela, en sillones acolchados, negros, con arneses para que no se cayera debido a la rigidez del lado izquierdo de su cuerpo.
Ya no está. Se ha ido. Ya no va a sufrir más la desesperación que sentiría al no reconocer a las personas que más la querían, ya no va a sufrir más el ingresar en el hospital por neumonía… ni sufrirá las consecuencias de estar enferma y no saber que lo está.
Me duele. Me duele el alma, pero a la vez mi corazón se reconforta al saber que no volverá a estar sola: estará con su hermano, con su madre, su marido… y en un futuro, conmigo. Podré volver a verla cruzando la Laguna Estigia o celebrando el Día de Muertos colgando una foto suya en mi pared. Podré volver a verla rezando por ella cada noche antes de dormir, o cerrando los ojos y visualizándola a mi lado.
Los vivos estamos para recordar a los muertos, para dejar constancia de lo que hicieron, lo que consiguieron en vida… En el caso de mi abuela, darme miedo hasta los dieciséis años. Mi abuela era una mujer difícil: era depresiva, tenía sus manías, y en un momento, durante una llamada telefónica, me dijo que mi madre era una mala madre. Ese día lloré tanto que me quedé sin lágrimas. Tenía diez años. Desde ese día no quise saber nada de ella. Luego mi padre desapareció del mapa durante años… Al volver, volví a verla. Empezaba a estar senil… Por orgullo, y por miedo, perdí la oportunidad de conocer a mi abuela. De eso me arrepiento.
¿Se puede echar de menos a una persona que realmente no has llegado a conocer? ¿Puedo llorar? Me siento hipócrita… Siento que lloro por una persona a la que apenas conocía… Una persona a la que siempre he querido conocer, pero que me ha dado miedo ver. Me siento culpable.
Esta noche he mirado hacia arriba, he alzado la vista hacia las estrellas del cielo de Villanúa… y me ha parecido verla. Cuando era pequeña me decía que las estrellas eran en realidad las almas de nuestros difuntos, que brillaban quietas, inmóviles, velando por nosotros, por nuestros sueños… Ya no sé si eso puede ser verdad. Pero me ha parecido verla esta noche. Y cerrando los ojos, la veo saludándome.
Recuerdo verla comer fruta sin parar cuando iba a visitarla a su casa de la calle Jaime III. Recuerdo el patio de suelo verde con macetas y plantas, y la pelota de tenis con la que jugábamos mi hermana y yo cada vez que íbamos. Recuerdo, también, la
habitación en la que dormí una vez y a la que no quise volver después de esa noche. Empiezo a recuperar la memoria que ella perdió hace ya mucho tiempo… Recuerdo mi dieciocho cumpleaños: llevaba flequillo, y fui al bar que habían alquilado mis tíos… mi abuela Marta estaba allí, sentada y con una tarta delante. Me dijeron que también era su cumpleaños, y yo ni siquiera lo sabía. Me sentí afortunada de poder celebrarlo juntas.
Tengo tan pocos recuerdos con ella, que me duele… Me duele y me entristece no tener más recuerdos… No es justo. Ojalá hubiera podido crear más recuerdos en los que ella me reconociese y se acordase de mi nombre… Ojalá.
Sin embargo, esta noche me voy a dormir con un único deseo: que por fin pueda descansar en paz, sin dolor, con sus recuerdos, y que cuide de mí ahora como me cuidó hace años.
Requiescat in pace, Marta.
Lo que pensamos de la muerte solo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida.
Charles de Gaulle.