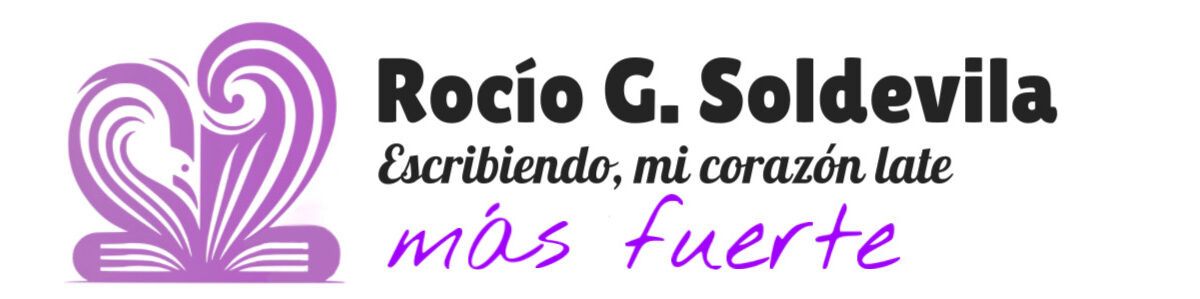El miedo sigue siendo un gigante de piedra cuando se instala, como si fuera una pieza de adorno, en mi habitación; sus ojos siguen perpetrando la dirección de mi mirada y el peso de su cuerpo continúa haciéndose notar sobre mi colchón.
Sigue conmigo, no se ha ido. ¿Sigue guardándome lealtad?
No sabría describir la sensación que me aborda cuando pienso en él. Quizá se encuentre sobre la cuerda floja, entre los extremos del sentimiento del amor y del sentimiento del odio.
Es una palabra de cinco letras que siempre me acompaña: nunca me deja sola. Pero, no puedo evitar sentirme sola.
Ella impide que otras palabras quieran acercarse a mí. Las sinalefas se truncan cuando ella, con su peso, se balancea en ellas. A veces pienso que no es justo. Quiero seguir conociendo y ella acaba rompiendo mi fuerza de voluntad.
Mi caligrafía todavía se mantiene en el término medio entre el pesimismo y el optimismo. ¿Cuándo me hará perderlo? Últimamente, me preocupa esa pregunta.
Los interrogantes siempre han formado parte de nosotros. Sin embargo, hasta hace muy poco no me consternaban a tan gran escala.
Mi obsesión por la temporalidad está creciendo y la palabra de cinco letras aumenta, ella sola, el tamaño de su fuente. ¿Cómo lo hace? Nunca me ha pedido permiso. Nunca he querido que ella me acompañase. ¿Por qué se queda a mi lado? ¿Qué tengo de especial para que sea tan perseverante?
Sigo sin saberlo.
Quizá sea porque yo también soy una palabra de cinco letras. Tal vez.
«Cielo», «falda», «nieve», «reloj»; palabras de cinco letras que aparecen de vez en cuando queriendo despejar la x. A veces olvido que las matemáticas nunca fueron conmigo: siempre me dejaban a mitad de camino antes de llegar al resultado. Ya fuera correcto o no el resultado que yo creyera, me abandonaba sin mirar atrás.
Cuando se trata de curar el corazón, ¿cuál es el resultado más acertado? Esa palabra de cinco letras no me deja verlo. Las sombras desenfocadas siguen acechándome al volver sola a casa. Y, por la noche, sigo sintiendo la angustia de que me siga haciendo coincidir sus pisadas con las mías.
El poder que ejerce sobre mí esa simple palabra es demasiado. Sin embargo, quiero rebelarme.
Poco a poco, lo estoy consiguiendo; pero, persiste.
Es fuerte. Pero, quizá, en algún momento —durante la batalla— yo lo sea más.
Quizá, en algún momento, por fin acabe: quizá pueda darle a la tecla de «borrar» y esas cinco letras que me atormentan desaparezcan y ya no vuelvan.